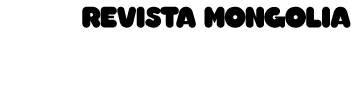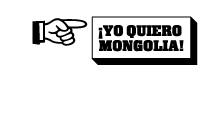Nubes negras: cómics y nuevas censuras
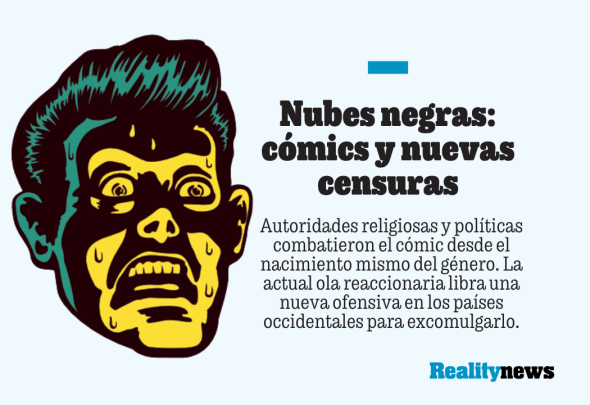
Desde el nacimiento del cómic en la primera mitad del siglo XX, autoridades religiosas y políticas en países como Estados Unidos, Francia y Brasil impulsaron campañas para prohibir historietas consideradas inmorales, heréticas o subversivas. Se elaboraron listas de obras censuradas y se promovieron legislaciones restrictivas. Cien años después, los miles de títulos aparecidos en las últimas décadas, el paso definitivo a la edad adulta y el tratamiento de una amplia gama de temas sociales y políticos son sin duda una prueba de la salud del cómic. Pero los nubarrones que se ciernen sobre este florecimiento de álbumes no son en absoluto insignificantes. La censura ha perdido algunas batallas, pero no la guerra. La cultura de la cancelación sigue viva, impresionante en América del Norte, amenazante en Europa.
MALDITAS HISTORIETAS
El cómic, en su forma moderna, surgió en Estados Unidos durante la década de 1930 como una industria emergente vinculada al entretenimiento popular. Apenas quince años después, este medio relativamente joven se convirtió en objeto de fuertes críticas y campañas de censura que marcarían su evolución.
Numerosos estudios se han dedicado a analizar estas reacciones. Entre ellos destaca El pueblo contra los cómics (Fernández Sarasola, 2019). El autor examina los ataques en Estados Unidos, Canadá y varios países europeos (España, Francia, Italia, Reino Unido), además de incluir en artículos referencias a Canadá y Australia.
En el contexto estadounidense, la polémica adquirió dimensiones excepcionales. Las denuncias del psiquiatra Fredric Wertham -plasmadas en Seduction of the Innocent desataron una auténtica cruzada mediática y social contra los cómics, a los que acusaba de inducir conductas delictivas, homosexualidad y violencia juvenil. Estas acusaciones impulsaron iniciativas legislativas, quemas públicas de ejemplares y, finalmente, la creación en 1954 del Comics Code Authority, organismo autorregulador que impuso severas limitaciones temáticas y estéticas. Este proceso ha sido ampliamente estudiado por Nyberg (1998), Beaty (2005), Hajdu (2008) y Trombetta (2010).
En Francia, la ley de 1949 sobre publicaciones dirigidas a la juventud -justificada como protección de la infancia- supuso la infantilización del cómic francobelga, limitando la libertad creativa durante décadas. Sus consecuencias han sido analizadas por Pascal Ory (1984), Jean-Matthieu Méon (2004) y, de manera exhaustiva, por Crépin y Groensteen (1999). A pesar de las críticas, esta normativa fue reemplazada en 2011 por otra ley, más moderna pero igualmente discutible y arbitraria. En Brasil, el fenómeno ha sido documentado por Junior Gonçalo (2004) y por Caruso (2022), quienes destacan el papel decisivo de sectores eclesiales.
Los principales promotores de estas campañas fueron personajes vinculados a la moral religiosa. En Francia, el abate Béthleem, autor de listados de obras prohibidas, y el historiador Henri Servien, militante "antirrevolucionario", protagonizaron la cruzada. En Estados Unidos, destacaron el arzobispo John T. McNicholas, creador de la Legión Nacional de la Decencia, y el obispo John Francis Noll, promotor de la Organización Nacional para una Literatura Decente. En Brasil, sobresalieron el jesuita Arlindo Vieiro y el obispo Ascânio Brandão. También intervinieron laicos influyentes: Daniel Parker, responsable en gran medida de la ley francesa de 1949, y Fredric Wertham, figura clave en Estados Unidos, junto con Charles Keating, líder de Citizens for Decent Literature. Las trayectorias de algunos revelan una contradicción notable: Parker abandonó la escena tras descubrirse su atracción por niños menores, y Keating terminó implicado en el escándalo financiero de la Asociación de Ahorros y Préstamos en los años ochenta, que costó al erario federal miles de millones de dólares y dejó a casi 23.000 ahorradores en la ruina.
La censura al cómic se inserta en una tradición más amplia contra el libro, iniciada siglos atrás bajo el auspicio de la Iglesia católica. Desde el V Concilio de Letrán (1512), que exigía autorización episcopal para imprimir libros, hasta la creación del Index librorum prohibitorum en 1563 por Pío IV, la Iglesia católica ejerció un control sistemático sobre la circulación de ideas. Este Index se mantuvo operativo hasta 1966, tras más de cuatro siglos de vigencia.
Durante la primera mitad del siglo XX, la preocupación eclesial ya no giraba en torno a la herejía, sino a la indiferencia religiosa y a la erosión de los valores cristianos. En su encíclica Divini Illius Magistri (1929), Pío XI condenaba la "impia literatura" difundida a bajo precio y criticaba el impacto del cine y la radio. En 1941, Pío XII acuñó el concepto de "paganismo negro", definido como la representación de un mundo carente de referencias religiosas, aunque sin ataques explícitos a la fe.
Estos criterios justificaron la condena de obras aparentemente inocuas y condujo a la elaboración de listas negras como Romans à lire et romans à proscrire, publicada por el abate Béthleem desde 1904, reeditada hasta once veces y con más de 140.000 ejemplares distribuidos. No es casual que incluso personajes como Mickey Mouse o los Pitufos hayan sido objeto de condena: su "neutralidad espiritual" bastaba para considerarlos perniciosos. ¿Será porque no hay lugar de culto en Mouseton o en la Aldea Pitufa?
La segunda mitad del siglo XX introdujo un nuevo enemigo: el comunismo. La Guerra Fría convirtió la censura cultural en un frente ideológico. En Brasil, Arlindo Vieiro denunciaba las historietas como inmorales (con "personajes femeninos con ropas indecentes, que animan a los niños a dedicarse al sexo solitario") y vehículos de la propaganda insidiosa del "bolchevismo sanguinario". Este discurso revela cómo la censura al cómic funcionó también como instrumento político.
El último Index oficial de la Iglesia se publicó en 1948 y se abandonó oficialmente en 1966, cuando resultaba inviable fiscalizar el volumen creciente de publicaciones (según la UNESCO, cada año se editan más de dos millones de libros nuevos, y se calcula que en 2025 habrá alrededor de 150 millones de títulos en circulación).
Sin embargo, el Opus Dei elaboró a comienzos del siglo XXI su propia lista de más de 60.000 obras "prohibidas o dudosas", aunque apenas incluyó cómics, lo que contrasta con la producción contemporánea: solo en España se editan cada año más de 4.000 títulos (Informe Tebeosfera, 2023).
Entre los textos vinculados al cómic que aparecieron en la lista del Opus figuran el colombiano Ensayos marxistas sobre los "comics" (1976), coordinado por Carlos Montalvo, y el mítico Para leer al Pato Donald (1971), de los chilenos Ariel Dorfman y Armand Mattelart, irónicamente publicado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso durante el gobierno de Allende. También fueron señaladas obras del historietista mexicano Rius, como Marx para principiantes (1972) y Abché (1978). En estos casos, la censura respondía más a criterios ideológicos que religiosos: se castigaba la afinidad marxista antes que el anticlericalismo. Prueba de ello es que historietas posteriores, explícitamente críticas con la Iglesia, como La Iglesia y otros cuentos (1984) o La Biblia, esa linda tontería (1996), nunca fueron incluidas.
En España, la única historieta identificada en el listado es Desfase (1987), de Antonio Altarriba y Luis Royo, un cómic carente de elementos gravemente ofensivos para la moral o la religión (aparte de un sexo femenino gigante...). Inescrutables, sin duda, son los caminos de la censura católica.
La historia de la censura al cómic refleja la transformación de las preocupaciones culturales y religiosas: de la ortodoxia doctrinal a la lucha contra el ateísmo y, finalmente, al combate ideológico. Durante gran parte del siglo XX, la historieta fue objeto de una vigilancia férrea que condicionó su desarrollo creativo y su percepción social. Hoy en día se ha librado de sus ataduras pero afronta nuevas formas de amenazas por parte de tradicionalistas hostiles a las transformaciones sociales contemporáneas.
NUEVAS CENSURAS
AMÉRICA DEL NORTE
En los últimos años, muchas librerías independientes de Estados Unidos han creado secciones de banned books (libros prohibidos) que, aunque a la venta, están vetados en bibliotecas y escuelas de ciertos estados. La sección, a la vez gesto promocional y de protesta contra la censura, no ha dejado de crecer: junto a libros de Aldous Huxley, Ana Frank o Margaret Atwood, aparecen cómics clásicos como Maus y Persépolis u otros más recientes con temática racial o de género.
Según la Asociación Americana de Bibliotecas, entre 2000 y 2020 se registraban entre 200 y 300 títulos de libros y cómics censurados al año ; desde 2020, las cifras se dispararon hasta 4.240 en 2023, veinte veces más que la media anterior. Por su parte, PEN America ha documentado más de 10.000 prohibiciones en bibliotecas escolares en 2023-2024, fenómeno que muchos califican como un nuevo macartismo.
Gran parte de los títulos escarnecidos lo son por su contenido que describe la experiencia de la transidentidad o la homosexualidad, así como el racismo y su historia en América. Los enemigos son, sobre todo, el LGBTQ, símbolo de la degradación moral de la sociedad, y el BIPOC (Black, Indigenous, Persons of Color), la referencia a los negros, indígenas y personas de color, y en particular la teoría crítica de la raza, equiparada a un racismo antiblanco.
Las campañas de censura, cada vez más visibles y agresivas, tienen como principales impulsores a financiadores de centros educativos, padres y grupos de presión conservadores. Se centran en obras sobre transidentidad, homosexualidad, teoría crítica de la raza, percibidos como amenazas morales o racismo "antiblanco". Sabrina Baēta, responsable de la iniciativa "Freedom to Read" de Pen America, sitúa el origen de la ola actual en 2021, al final del mandato de Trump y en la época de la crisis de la covid-19, cuando grupos conservadores locales, nacidos durante la pandemia para oponerse a las mascarillas, redirigieron sus esfuerzos contra bibliotecas y escuelas.
Según Deborah Caldwell-Stone, directora del Departamento de Libertad Intelectual de la ALA, hay bibliotecarios que sufren crecientes acosos en redes, amenazas y denuncias falsas. Estas tácticas buscan generar autocensura, el llamado chilling effect (efecto amedrentador), un proceso diseñado para desalentar la resistencia mediante el acoso y la intimidación.
Entre las organizaciones más activas figuran Moms for Liberty (Madres para la libertad), No Left Turn in Education (Nada de giro a la izquierda para la educación), Texans Wake Up (Tejanos, despertaos), Utah Parents United, Laverna in the Library (Laverna era la diosa romana que protegía a ladrones e impostores) y Action4Canada, que publican listas negras como BookLooks o Rated-Books, señalan además a bibliotecas y centros que ofrecen esos títulos, y difunden datos personales de sus responsables (doxing) para intimidarlos.
Antes, y más todavía con la llegada de la nueva administración Trump, la censura se institucionaliza: entre 2021 y 2024, hasta 23 estados promulgaron 47 "órdenes de mordaza" y otros 10 decretos y enmiendas en educación superior, que restringen el discurso educativo y la libertad académica, incluyendo prohibiciones de cursos y limitaciones a la titularidad del profesorado.
Debido a su evolución hacia temáticas sociopolíticas y su tendencia progresista, el cómic se ha convertido en objetivo frecuente para los grupos tradicionalistas. Entre 2000 y 2009 no aparecía en las listas de las 100 obras más cuestionadas ; en 2010-2019 hubo 11 cómics, y su presencia no deja de crecer entre los libros censurados. En 2023 Gender Queer de Maia Kobabe y Flamer de Mike Curato ocuparon los puestos 1 y 5 entre los libros más vetados. Gender Queer es hoy la novela gráfica más prohibida, retirada en al menos 41 distritos escolares.
Por su parte, Moms for Liberty ha vetado entre otros muchos cómics Juliet takes a breath, de Gabby Rivera y Celia Moscote, por "incitar a la violencia racial"; Flamer, por referencias a la homosexualidad, y la adaptación gráfica de Un mundo feliz de Aldous Huxley por Fred Fordham, debido a comentarios religiosos polémicos.
EUROPA
En Francia, la asociación Parents Vigilants, ligada a la extrema derecha de Eric Zemmour, copia las estrategias estadounidenses contra la "propaganda woke" e "islamización" del sistema educativo, atacando la educación sexual inclusiva y los derechos de los inmigrantes. Sus tácticas incluyen injerencia en programas, infiltración en elecciones de padres, denuncias de libros, ciberacoso, doxing y blanqueo de su discurso extremista en espacios políticos.
En Reino Unido, ParentPower, Christian Concern y Voice for Justice UK organizan protestas contra programas "progresistas"; Baywater Support Group se opone a la educación sexual inclusiva ; en Irlanda, el Iona Institute defiende posturas cristianas tradicionalistas ; en Italia, Moige promueve terapias de conversión ; y a nivel europeo, Agenda Europe impulsa acciones políticas y legales contra derechos LGBTQ+, aborto y educación sexual. Sus intervenciones en los sistemas educativos abre la puerta a la persecución de las obras que se oponen a sus puntos de vista.
En España, aunque el cómic sigue libre de censuras, grupos como Hazte Oír, CitizenGO, Foro Español de la Familia y Abogados Cristianos defienden la familia tradicional, rechazan derechos LGBTQ+ y promueven campañas mediáticas y acciones legales, como contra la revista Mongolia o el libro ilustrado El niño Jesús no odia a los mariquitas de Don Julio (2024).
Se perfila en el viejo continente un doble rechazo, comparable a lo que se produce en América del Norte. De un lado, se comparte el odio a contenidos relacionados con diversidad sexual o de género. Del otro, al odio norteamericano a temas relacionados con la identidad racial responde el odio europeo al inmigrante, un tema clásico en extremas derechas, como en Francia, pero nuevo para otras como en España.
En Europa, la libertad de leer aún predomina, pero surgen señales preocupantes como la publicación de listas negras de cómics en redes de grupos católicos fundamentalistas como "Salve Regina" en Francia. La declaración de la ALA y el American Book Publishers Council en 1953 -o sea: en el peor momento del macartismo- sigue vigente: "Ninguna sociedad de personas libres puede prosperar si elabora listas de escritores a los que no escuchar, sea lo que sea que tengan que decir". Como cualquier intolerante digno de este nombre le podrá confirmar, una buena lista es la primera condición, fundamental e ilustradora, para un pogromo o un auto de fe exitoso.
*Analista de cómics
¡APOYA A MONGOLIA!
Suscríbete a Mongolia y ayuda a consolidar este proyecto de periodismo irreverente e insumiso, a partir de solo 45 euros al año, o dona para la causa la cantidad que quieras. ¡Cualquier aportación es bienvenida!